Odiar es un pulso provocado
- Robs
- 26 mar 2025
- 8 Min. de lectura
Machista
Sentado frente al computador en un cuarto oscuro hay un adolescente scrolleando hasta el infinito leyendo tuits a alta velocidad. Muchos memes, muchos videos, muchos jefes de Estado diciendo cosas perversas, ofensivas. Cliquea algunos para ver respuestas, y scrollea, y lee. Abre Reddit y hace lo mismo, pero en inglés. Da likes, da likes. Se ríe, se enoja, repostea. Insulta, ofende. Busca ganar una discusión que no existe, sentirse superior a alguien inferior.
Cree, de todas formas, que lo que está aprendiendo es a discutir. Se cree más cerca de la dialéctica que de la histeria. Descubre, sin saber identificarlas, todas las falacias de la argumentación y nota cómo la discusión la gana el que obtuvo más likes. Aprende a odiar y a vivir engañado. Se siente parte de una orilla, de un cultivo especial al que aún no llega la plaga. Se dice, junto con los que odian como él, que están del lado correcto de la historia; se dice, junto con los que lo simplificaron todo, que él es alguien "de bien".
Nunca apaga el computador. Cuando su amorosa familia lo invita a compartir el comedor, lo deja en modo reposo. Se mete la mano al bolsillo, saca el celular, se levanta y se dirige a la mesa. Su papá odia a su presidente. Le explica a su mamá por qué, y ella está de acuerdo con todo; a él por qué, y a su hermanito de 7 años por qué. El comedor es ruidoso. Con el tenedor apuñalando un pedazo de carne y un cuchillo que no termina de usar al estar distraído por su propia voz, el papá vocifera (no dice) y deja caer los cubiertos sobre el plato (no pone), mientras una vez cada tanto le da un golpe a la mesa como si estuviera actuando (jugando) a que está en un bar. Que el jugo de mora es cerveza, que su hijo es su amigo con el que se muestra videos de mujeres coquetas y mostronas en Facebook. Pero su hijo, el adolescente, con una mano comía y con la otra sostenía el celular.
Scroll infinito, masticado automático. No escuchó, oyó. No interpretó, absorbió.
Mañana tiene que ir al colegio, pero irá trasnochado. Un niño con un computador en su cuarto es uno que no vuelve a dormir bien nunca más.
Cuando ya está en el colegio, débil y malhumorado, le dice a un grupo de compañeras que son unas perras. Parece que lo hace porque sí, pero meses atrás una de ellas no quiso salir con él, y ella le contó a esas amigas, y todas ellas se rieron de la situación. Él sabía que eso no era chistoso, pero se rieron; entendió que se rieron de él. Les dice perras, con dos amigos al lado. Ellas se enojan, se escandalizan, lo insultan. Él goza, se ríe, es celebrado por sus otros amigos. El muchacho adolescente ha visto que el chiste es hacer enojar mujeres, como si generar una reacción negativa fuera el último fin. Pero ellas lo odian, y él las odia porque lo odian, y finge que no sabe por qué lo odian. Qué hizo de malo, si fue un chiste; las mujeres no entienden su humor, son todas estúpidas. De repente descubre que siente deseo de hacerles daño.
Entra a Twitter y ve cómo esa compañera de clase que lo rechazó posteó que los hombres no sirven para nada junto a un video de una pareja heterosexual en la que la mujer le pregunta a su novio qué lleva puesto y él no sabe. No es la primera vez que lee esa frase. Se acuerda de otras frases. Las recuerda y se ofende, sin darse cuenta que esas frases son inofensivas. Ha visto a otros hombres como él ofendidos, siente que tiene que ofenderse también.
Entra al perfil de su compañera. Ve corazones morados, ve una incesante fijación de ella hacia los hombres, pero nunca para decir nada bueno. Ella odia a los hombres, y como él es uno, piensa que lo odia a él también. No contempla que generalizar no es individualizar también, así que como ella lo odia, él la odia más: algún día le hará daño.
Gordófobos
Recuerda cuando tenía 8 años y fue a una fiesta familiar con su mamá y su hermano. Entraron todos juntos; quien les abre la puerta es su tío, el chistoso, el que quiere jugar con ella y se deja trenzar su melena rockera que sostiene desde su juventud. Una forma de nunca olvidar esa época militante en causas humanistas, según él; marxistas, según su papá.
Cruzan un pasillo, en la sala está su abuela y su tía. Aún faltan por llegar más invitados. Su mamá saluda a su abuela. Sonrisa, beso en la mejilla. Luego su hermano, luego ella. Su abuela le da un fuerte apretón, la hace sentir amada. Hasta que su abuela la mira de arriba hasta abajo, y le dice a su hija: "la niña está comiéndose toda la sopita, ja, desde la última vez que la vi se engordó un montón".
No saber bien qué tiene de malo comerse toda la sopa. ¿No era para estar sana y bonita? No saber bien qué tiene de malo haber engordado, sentir que no es un montón, no saber cuándo se puede decir que se engorda un montón, no saber bien por qué el comentario en sí es hiriente, solo saber que lo es por la forma en la que se dijo, de repente no sentirse amada. De repente perder el amor por un cambio de figura.
Su abuela siguió diciendo cosas acerca de su peso y su barriga y sus cachetes y sus brazos y sus piernas. Ella escuchó todo y su mamá también escuchó todo, pero ella esperaba que su mamá dijera algo -nunca dijo nada-. Su hermano también escuchó todo y él tampoco dijo nada, pero sí se burló de ella.
Desde los 8 años descubrió algo, pero no sabe qué, solo que después de ese día los colores de los ingredientes en sus platos empezaron a ser distintos, así como lo que llevaba de comer al colegio, así como lo que mamá compraba en el mercado, quien empezó a preocuparse por lo que decía al reverso de cada producto. Recuerda verla entrecerrar los ojos para leer y devolver productos a su estante mientras decía algo sobre calorías o sobre grasas o sobre sodio o sobre aditivos. Y cómo le decía que todo eso era malo. ¿Toda la comida rica es mala?
A los 11 años se ve más delgada. Su mamá le dice que se ve muy hermosa todos los días, aunque sabe que le empezó a decir así a partir de cierto punto, no siempre.
Ella verá a sus 11 años, en el colegio, que los niños no le jalan el pelo, ni le tumban las cosas, ni le desamarran los cordones; ni a ella ni a sus amigas. Ve cómo sí lo hacen entre ellos, pero como ellos también le hacen eso a las otras niñas del salón. A las niñas gordas, que llaman feas por ser gordas, aunque a ella no todas le parecen feas, ni diría que varias de las etiquetadas de gordas son gordas, pero los niños no tienen escalas tan flexibles.
También verá cómo esos mismos niños le declaran su amor, le miran debajo de su falda, le dejan cartas extrañas dentro de su morral. Se siente perseguida, pero prefiere eso a que le jalen el pelo, a que la jodan a diario.
Descubrirá también que esas niñas que los niños molestan odian a los niños, pero también la odian a ella.
A los 16 años se quiere parecer a alguien que no puede ser. Ve a Hailey Bieber, a Kendall Jenner, a Machis. Se frustra. Por qué no tiene esa cara, ni ese cuerpo, ni esas tetas. No sabe ni por qué quiere esas tetas, pero las quiere, las necesita. Dice que es para sentirse bien con ella, pues también ha visto que las mujeres que sigue dicen que no se puede estar triste teniendo una cara linda o una piel perfecta o unas tetas grandes, aunque no mucho, y redondas, aunque no tanto, y firmes, pero que no parezcan infladas.
Se ve al espejo y se odia, pero también odiará la comida. Aquello que llamamos culpa viene del odio.
El resto de su vida no verá una celebración, verá azúcar. No verá un nuevo sabor, verá azúcar. No verá tradición, verá azúcar. No verá amor, verá azúcar. No verá una reunión, verá azúcar. No verá comida, verá azúcar.
Contará calorías. Le dirá salud, conciencia, amor propio. No existen tales cosas si el motivo es odiar la idea de volver a ser esa niña de 8 años que su abuela criticaría.
Clasista
El profesor de universidad privada le cuenta a toda su clase que nuestros antepasados, los más antepasados, tenían una expectativa de vida de apenas 30 años, cuando actualmente es de 80 -y sigue creciendo-. Explica que esto era porque no existía el jabón, ni la medicina, ni las telas. Un estudiante pregunta qué tiene que ver esto último con vivir más. El profesor explica que las telas protegen del frío, pero también del contacto con suciedad y agentes patógenos. Explica, de paso, que con la aparición del calzado la expectativa de vida aumentó, pues muchas personas morían porque al andar descalzos y al pisar sin protección podían cortarse, infectarse, ser mordidos, tropezar.
Después de explicar esto, el profesor señala sus zapatos. Están sucios de tanto andar, la suela está gastada y hay hilos sueltos. Pregunta qué piensan de él al verle los zapatos. Sus estudiantes se ríen, le dicen que parece un loco, que no se bañó. El profesor responde que entiende que piensen eso, pero al mismo tiempo que tampoco lo entiende. Sus zapatos, así estén así, lo protegen del frío, de enfermar, de infectarse, de ser mordido, de tropezar. Aun así, siente que los tiene que cambiar porque no quiere que sus estudiantes piensen mal de él. ¿De dónde sale esta necesidad de cambiar de zapatos? - pregunta él.
Recuerda la vez en la que conversaba con un grupo de amigas y amigos. El tema era un clásico: ¿qué es en lo primero que se fijan en una persona del sexo que les atrae? Ojos, sonrisas, tamaño de manos, pero también olor del perfume, zapatos limpios, con qué celular anda. Podía entender fácilmente la primera mitad, no tanto la segunda. El complejo también se producía: ¿pierdo posibilidades por no oler a Paco Rabanne? ¿Por qué tengo que oler bien si lo que importa -debería importar- es no oler mal?
Piensa entonces en las ocasiones que yendo por ahí se cruzaba con algún habitante de calle que expedía un olor fétido. Sin bañar, sí, pero también como si estuviera cagado, como si tuviera pecueca, como si tuviera grajo, como si en su barba se columpiaran piojos y garrapatas, como si en sus cejas hubiera musgo, como si en sus orejas hubiera chozas. Piensa entonces en las veces en las que le pidieron una moneda y dijo que no tenía cuando tenía, pero cómo le dio monedas a otros que eran igual de vagabundos, pero sin arrastrar una presencia antihigiénica por el mundo.
¿Soy el habitante de calle de los ricos? ¿El rechazo que me genera el muy sucio es el que yo le genero a otros por no tener un iPhone 16 max? ¿Les huelo mal cuando huelo a jabón?
Hay un odio hacia ese que no tiene tanto como yo. Proviene de una incomprensión: por qué yo tengo esto y vos no. No es lógico, pero es la piedra angular del odio de clase, que luego muta hacia uno que llega al rechazo y al desprecio. De la misma forma en la que se odia al vagabundo, se odia al que huele mal, se odia al que no viste con ciertas telas, se odia al que no tiene.
Luego viene la asociación natural: él no tiene y yo sí tengo, y si yo fuera él querría tener lo que yo tengo, así que seguramente él me lo quiere quitar. El que no tiene lo que yo tengo es un peligro para mí. Asociamos carencia con delincuencia. La delincuencia nos da miedo: por eso no es bienvenido nadie que no tenga. Odiamos al migrante, al negro, a la mujer, al anciano, al que no estudia, al que no ve lo que yo veo, al que no es lo que yo soy.
Odiar parece en esencia un principio clasista, pero las clases son un constructo social. Debe ser más simple que eso.
Adivino: odiamos porque odiar es muy fácil y cansa menos. Odiamos porque somos la especie viva que más mantiene con miedo.
Nota final // Postcréditos: El texto no es un clamo a que amemos más, yo no soy Gandhi. Es más una petición de que odien con razones serias, poderosas, fundadas en la venganza o la justicia, no en el miedo o el infantilismo.




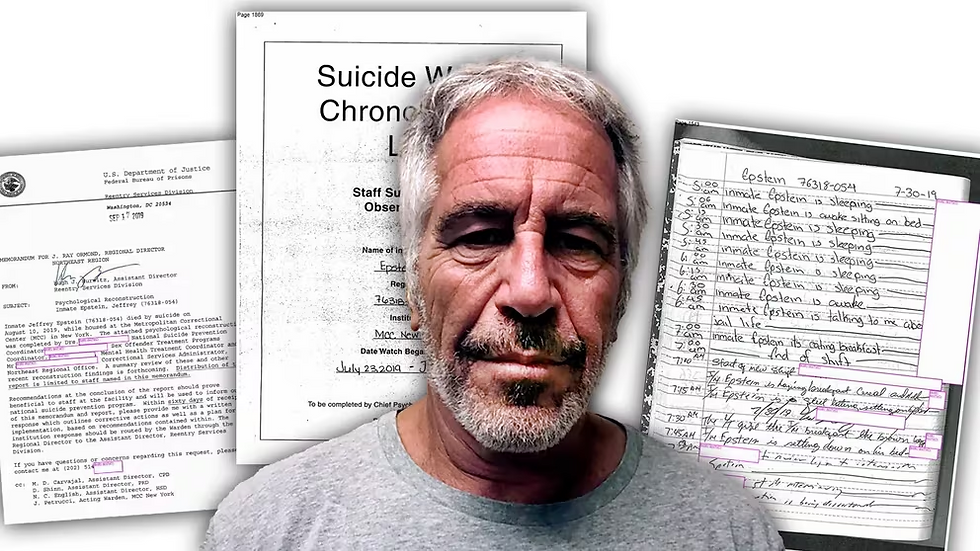
Comentarios